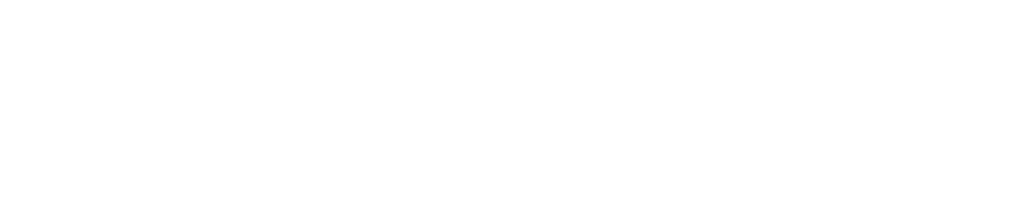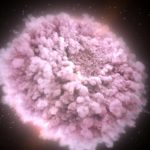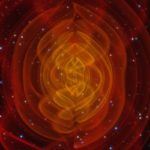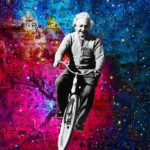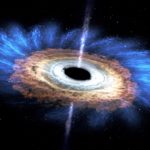La matemática se define como el estudio y desarrollo de sistemas formales conceptuales interpretados que están cerrados por deducción. Estos sistemas no son meramente sintácticos en el sentido de los sistemas lógicos. Están interpretados, pero su clase de referencia está constituida por artefactos conceptuales.
Los constructos matemáticos son creaciones humanas que existen únicamente dentro del contexto de un sistema formal específico. En consecuencia, la matemática carece de toda carga ontológica. Los referentes de la matemática no pueden existir independientemente de la mente humana. La teoría es consistente con cualquier cosmovisión materialista general.
1. Introducción
La matemática es indispensable para la formulación de teorías científicas sobre el mundo [1, 2]. Sin embargo, no existe un consenso claro acerca de a qué tipo de objetos se refiere la matemática. Para los platónicos, la matemática se refiere a cosas como números, conjuntos, funciones, variedades, etc. [3]. Están dispuestos a aceptar esta clase de referencia al pie de la letra y asumir la existencia de tales entidades en el mundo.
Los nominalistas, por supuesto, rechazan tal tolerancia hacia las entidades abstractas [4]. Algunos sostienen que la matemática se refiere a puntos espacio-temporales [5], y otros que no se refiere a nada en absoluto [6]. Algunos materialistas sostienen que los símbolos matemáticos se refieren a sí mismos [7], es decir, a inscripciones físicas. La variedad de posiciones es amplia, diversa y, en cierto modo, confusa.
Me declaro materialista. No acepto la existencia de fantasmas, Dios, números, conjuntos, funciones, variedades, etc. en el mundo. No obstante, pienso que la matemática sí refiere a algunos de estos objetos. Conciliar estas afirmaciones en una teoría coherente de la ontología matemática es el propósito manifiesto de este trabajo. El objetivo menos obvio es esbozar una filosofía de la matemática y responder a ciertas críticas que podrían formularse contra estas posiciones.
No reclamo originalidad. Ideas similares fueron presentadas por varios autores, entre los más notables Vaihinger [8], Bunge [9, 10], Curry [11], Bueno [12], Woods [13] y yo mismo [2]. Sin embargo, el enfoque que presentaré, y algunos detalles, sí pueden reclamar novedad. De los autores citados, solo Bunge se consideraba materialista. Mi objetivo último es ofrecer al científico una teoría de la matemática plenamente compatible con una cosmovisión materialista [14].
Comenzaré con algunas observaciones preliminares sobre los lenguajes formales, ya que concibo la matemática como una familia de sistemas conceptuales formales en la tradición de David Hilbert, Haskell Curry [11] y Alan Weir [15].
2. Preliminares: lenguajes formales y matemática
Los lenguajes son sistemas conceptuales y simbólicos utilizados para la comunicación y la representación. Es común dividir los lenguajes en naturales y formales. Los lenguajes naturales son el resultado de la evolución biológica y cultural. Cumplen el papel de herramienta de comunicación. Debido a cómo evolucionaron, pueden ser vagos e imprecisos. La traducción entre lenguajes naturales desarrollados en diferentes contextos socioculturales es difícil, cuando no imposible, debido a la indeterminación semántica [16, 17].
Los lenguajes formales, en cambio, están diseñados para estar libres de estos problemas. Poseen reglas explícitas para la formación de términos válidos basados en un vocabulario primitivo que también es explícito.
2.1 Lenguajes formales
Un lenguaje formal es un sistema conceptual dotado de un conjunto de reglas para generar combinaciones válidas de símbolos. Un lenguaje formal L1 se expresa en un metalenguaje L2, que puede estar formado por elementos de L1 y de otros lenguajes (incluidos los lenguajes naturales), para evitar la formación de paradojas. Podemos representar un lenguaje formal L1 como un triplete:
L₁ = ⟨ΣL₁, R, Ω⟩. (1)
Aquí, ΣL₁ es un conjunto de primitivas del lenguaje, R es el conjunto de reglas que proveen instrucciones explícitas sobre cómo formar combinaciones válidas de elementos de ΣL1, y Ω es el conjunto de objetos denotados o designados por los elementos de L1. El conjunto R se compone de tres subconjuntos disjuntos:
R= Ssy ∪ Sse ∪ Pr, (2)
donde Ssy es un conjunto de reglas sintácticas, Sse es un conjunto de reglas semánticas, y Pr es un conjunto de reglas pragmáticas.
- El primer conjunto consiste en reglas para formar términos admitidos en el lenguaje.
- El segundo conjunto consiste en reglas que relacionan términos de L1 con objetos del dominio de discurso Ω.
- Pr son reglas pragmáticas que deben adoptarse para el uso correcto del lenguaje en un contexto dado.
Además de estas reglas, suelen añadirse reglas de inferencia. Las más comunes son:
- Modus ponens (MP): Si A ∧ (A→B), entonces B.
- Regla de generalización (Gen): Si A, entonces (∀x) A(x), donde x es una variable.
En estas reglas de inferencia, todos los símbolos son los usuales de la lógica de primer orden.
También pueden incorporarse definiciones en el lenguaje para simplificar la notación y reducir la complejidad de los diversos términos que aparecerán en él. Una definición es la elucidación de un nuevo símbolo en términos de otros símbolos primitivos.
La operación de deducción permite obtener fórmulas válidas a partir de otras formas válidas. La deducción es la aplicación sucesiva de reglas sintácticas; las fórmulas obtenidas por deducción se llaman teoremas. Usamos el símbolo ⊢ para significar “esto es un teorema”. En particular, decimos que un sistema S de fórmulas es consistente si y sólo si ¬(S⊢φ∧¬φ) para todo φ ∈ S.
La fórmula φ ∧ ¬ φ se llama contradicción y suele estar excluida de los lenguajes formales porque φ ∧ ¬ φ ⊢B, donde B es cualquier cosa. En la mayoría de los casos nos interesan los lenguajes que son consistentes, especialmente cuando se usan para representar objetos extralingüísticos. Esto se debe a que las cosas y los eventos no son contradictorios: simplemente son lo que son. La contradicción solo puede ocurrir en nuestros lenguajes.
Si un lenguaje formal es tal que Sse = Pr =∅, entonces el lenguaje es un sistema logístico. Los sistemas logísticos, o lenguajes abstractos, son puramente sintácticos. No se refieren a nada, porque referir es una relación semántica.
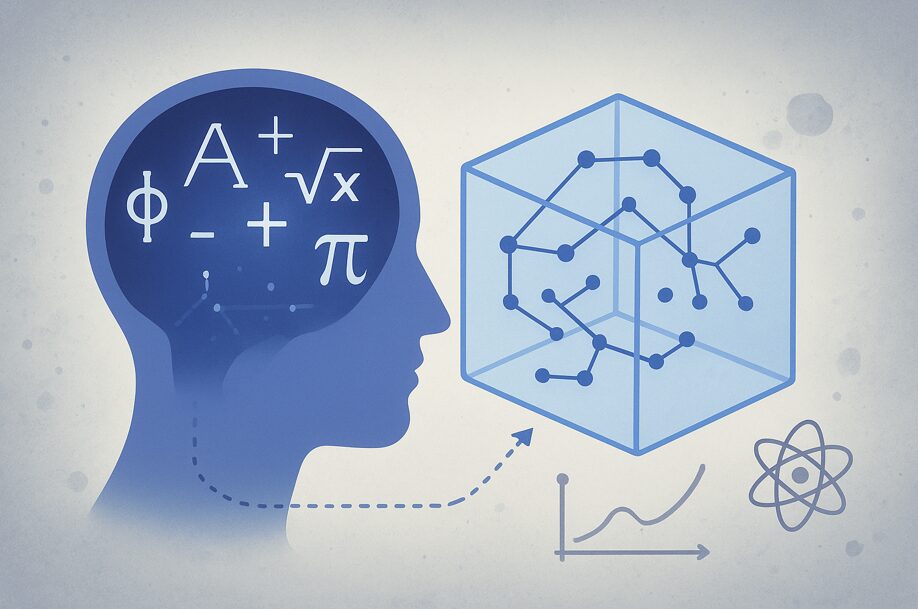
2.2 La matemática como una familia de lenguajes formales
La matemática, en cambio, es una familia de lenguajes formales que claramente se refieren a entidades como números, conjuntos, funciones, variedades, ecuaciones, etc. Sin embargo, estos objetos están cuidadosamente construidos en el marco de las correspondientes teorías matemáticas. Por tanto, los llamaremos constructos formales o, más generalmente, artefactos conceptuales.
Un artefacto es algo construido por un agente intencional con un propósito dado. Si el artefacto es conceptual, entonces sus componentes y vínculos no son materiales, sino creados por un conjunto de estipulaciones dentro de un sistema formal. Más específicamente, definimos:
Definición: Un objeto x de un sistema formal consistente S es un artefacto conceptual si, y sólo si, existe un conjunto bien formado C tal que x ∈ C y C está especificado en S.
El conjunto C incluye un subconjunto de reglas de formación en S. Torretti [18] sostiene que esta definición es circular porque invoca un artefacto conceptual: el conjunto C. Pero para todo conjunto C habrá otro sistema formal S′ tal que C ∈ C′. ¿Qué ocurre entonces con el conjunto de todos los conjuntos de artefactos conceptuales? Dado que tal conjunto no puede formularse consistentemente [19] (es decir, es mal formado), no es un artefacto conceptual. Entonces, no hay circularidad en nuestra definición. Los artefactos conceptuales sólo pueden introducirse mediante su caracterización en teorías formales consistentes.
Podemos ahora definir la matemática de la siguiente manera [2]:
Definición M1: La matemática es el conjunto de todos los sistemas matemáticos, donde,
Definición M2: Un sistema matemático es un sistema formal consistente tal que las reglas semánticas relacionan símbolos en el sistema con artefactos conceptuales, los cuales se forman de acuerdo con reglas constitutivas exentas de toda vaguedad o ambigüedad.
Una proposición en un sistema matemático será verdadera si, y sólo si, la proposición puede ser probada dentro del sistema, es decir: P es verdadera en S si y sólo si S |– P. Entonces, la verdad, en las teorías matemáticas, es equivalente a la condición de ser teorema.
Los sistemas formales, y por ende la matemática, son creaciones humanas. Son exactos porque las reglas precisas de formación de sus fórmulas se hacen explícitas. Son conceptuales porque son independientes de cualquier objeto material (con la excepción de los seres humanos que los crean).
Los sistemas formales existen únicamente en la medida en que hay personas capaces de pensarlos. Esto no significa que sean subjetivos. Son perfectamente impersonales e intersubjetivos. Cualquier persona puede usar las reglas de formación del sistema para verificar la validez de todas las proposiciones. La matemática, por lo tanto, está exenta de la vaguedad que aqueja a los lenguajes naturales.
Esta es la razón por la que la matemática resulta tan útil para las ciencias fácticas: proporciona un marco exacto y no ambiguo para expresar nuestras ideas acerca del mundo.
2.3 Referencia y significado en la matemática
El significado de los términos matemáticos es un concepto bidimensional que atribuimos al término tras el análisis del sistema particular en el que ocurre. Llamemos T a una teoría matemática específica. Una teoría es un conjunto de proposiciones tal que dicho conjunto está cerrado bajo la operación de deducción, es decir: T = ⟨A, |–⟩, donde A es un conjunto de proposiciones independientes llamadas axiomas. Dado un término x en una teoría T, definimos el significado de x (denotado por MT(x)) como:
MT(x) = ⟨RT(x), ST(x)⟩ (3)
Aquí, RT(x) es la referencia de x en T, y ST(x) es el sentido de x en T [20, 21, 2]. La referencia es una relación entre el término (símbolo o cadena de símbolos) y un artefacto conceptual. En el caso de un predicado, puede definirse como el conjunto de todos sus argumentos. Para ilustrar, la aseveración “los números reales son conmutativos con respecto a la multiplicación” se refiere al dominio de los números reales.
Debe señalarse que el término “referencia” es distinto de “extensión”. La proposición “¬∃x (x es primo ∧ 8 < x < 10)” tiene extensión vacía, pero se refiere a los números primos.
Con respecto al sentido de un constructo matemático, se lo define como la unión de todos los ítems en una teoría que lo implican o que son implicados por él. En símbolos, tenemos que:
ST(c)= {x : x |– c} ∪ {y : c |– y} = AT(c) ∪ JT(c), donde AT(c) es el “propósito” o la ascendencia lógica de c, y JT(c) es la consecuencia o la progenie lógica de c en T.
Sostengo que la matemática no es, como algunos han sugerido, una colección carente de sentido de símbolos o inscripciones. Por el contrario, es un sistema de teorías formales cuyos términos tienen un significado bien definido. Esta es la razón por la que podemos comprenderlos, captar sus referentes y discernir sus implicaciones.
¿Implica esto que acepto la existencia de artefactos conceptuales como los espacios de Hilbert, los números o los conjuntos? No, no lo implica.
3. ¿Qué es “existir”?
En cualquier discurso, existen dos tipos de compromisos: compromiso cuantificacional y compromiso ontológico. El compromiso cuantificacional se asume respecto de los objetos que están dentro del rango de las variables de nuestros cuantificadores. El compromiso ontológico, en cambio, se contrae cuando aceptamos la existencia fáctica de ciertos objetos.
Sin embargo, a pesar de la visión de Quine [22], el compromiso cuantificacional no implica compromiso ontológico. Esto puede demostrarse distinguiendo entre cuantificadores parciales y predicados de existencia. El objetivo es evitar interpretar el cuantificador existencial como portador de compromiso ontológico.
Por el contrario, el cuantificador existencial simplemente indica qué objetos caen bajo un concepto dado (o poseen ciertas propiedades). Los objetos en cuestión constituyen un subconjunto del dominio total del discurso. Para indicar que se invoca el dominio entero (es decir, que cada objeto en el dominio posee cierta propiedad), se emplea un cuantificador universal.
En la lectura “quineana” tradicional del cuantificador existencial, se agrupan dos funciones distinta
(i) afirmar la existencia de algo, por un lado, y
(ii) indicar que no se considera el dominio completo de cuantificación, por el otro.
Es preferible mantener estas funciones separadas. Recomiendo que se use un cuantificador parcial (es decir, un cuantificador existencial desprovisto de compromiso ontológico) para señalar que sólo se refiere a un subconjunto de los objetos dentro del dominio. Luego, puede introducirse un predicado de existencia para expresar afirmaciones de existencia. Al distinguir estos dos roles del cuantificador, se obtienen mayores recursos expresivos.
Supongamos que “∃” se emplea para denotar el cuantificador parcial y que “E” se usa para denotar el predicado existencial. En este caso, podemos expresar lo siguiente: ∃x (Fx ∧ ¬Ex). Esto puede interpretarse como: “algunos objetos tienen la propiedad F y esos objetos no son reales” (es decir, no existen).
La cuantificación lógica establece únicamente una correspondencia entre individuación y coherencia formal:
∃x f (x) ↔ {x : f(x)} ≠ ∅, (4)
donde ∅ = {x : x ≠ x} es el conjunto vacío. Esto significa que la existencia formal no implica nada más que estar libre de contradicciones.
Si en matemáticas nos abstenemos de usar el predicado existencial “E”, permaneceremos libres de compromisos ontológicos. Cuando nos referimos a algo en matemáticas, nos referimos a un artefacto conceptual definido consistentemente. Pero no estamos diciendo que tal artefacto exista en el mundo, independientemente del sistema formal en el que es introducido.
4. La existencia formal es contextual
Dado que las verdades sobre los artefactos matemáticos siempre dependen del contexto formal correspondiente en el cual están definidos, las verdades matemáticas son analíticas e independientes del mundo (aunque las proposiciones matemáticas no son tautologías, como alguna vez pensaron Wittgenstein y sus seguidores).
Por ejemplo, si introducimos un operador Tᴹ que exprese “la proposición (…x…) es verdadera en el sistema M”, podemos escribir:
(∃x) Tᴹ (…x…). (5)
Si M es la teoría de los enteros, un caso particular podría ser: “es verdadero que existe un número entero menor que 4 y mayor que 2”. Pero esto no implica que haya un objeto material llamado “3”. Esta proposición es verdadera en M, no en el mundo.
La existencia en un sistema formal es contextual, es decir, solo es válida dentro del sistema en el que se introdujeron las reglas de formación.
5. Las referencias conceptuales son ficticias
El ficcionalismo es una postura sobre la naturaleza de los objetos matemáticos. El punto central del enfoque ficcionalista es enfatizar que las entidades matemáticas son entidades ficticias. Poseen atributos similares a los de personajes de ficción como Sherlock Holmes o Hamlet. La propuesta del ficcionalista consiste en considerar los objetos matemáticos como artefactos conceptuales.
Los artefactos, de cualquier tipo, sean materiales o conceptuales, son creaciones humanas. En el caso de los artefactos conceptuales, estos no existen realmente, no poseen poder causal, no interactúan con objetos materiales, no están localizados en el espacio-tiempo, y así sucesivamente.
En otras palabras, no son reales en el sentido de que se trata de objetos ficticios creados mediante los actos intencionales de sus autores. Por lo tanto, se introducen en un contexto particular, en un momento determinado. Sin embargo, a diferencia de los personajes ficticios de las historias, los artefactos matemáticos no son creaciones libres, sino que están restringidos por reglas estrictas establecidas en el contexto de una teoría matemática.
Son ficciones, sí, pero de un tipo muy especial: las entidades matemáticas se crean cuando se proponen principios constitutivos para describir su lugar y función en un sistema formal, y cuando se derivan consecuencias a partir de dichos principios.
Lo que comparten con las entidades ficticias es que nos referimos a ellas como si fueran reales, asumiendo que se entiende que estamos haciendo referencia a un contexto formal en el que están definidas. Este contexto es creado por los matemáticos a través de la actividad de sus cerebros y presentado a otras personas mediante publicaciones, conferencias y dispositivos electrónicos.
Las entidades matemáticas así introducidas también dependen de:
(i) la existencia de copias particulares de las obras en las que se presentaron los principios constitutivos (o de la memoria de esas obras en individuos particulares), y (ii) la existencia de una comunidad capaz de comprenderlas. Es correcto afirmar que la matemática de una comunidad particular se ha perdido si todas las copias de sus obras matemáticas se han perdido y no queda memoria de ellas.
Por supuesto, si otros matemáticos reintroducen las mismas reglas de formación y adoptan las mismas reglas de inferencia, el contexto y los artefactos correspondientes serán recreados, de manera que podamos volver a referirnos a ellos. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de las matemáticas. Pienso, por ejemplo, en el redescubrimiento de la geometría euclidiana por Pascal, o en el redescubrimiento del álgebra de matrices por Heisenberg.
De este modo, las entidades matemáticas introducidas por los principios constitutivos relevantes resultan ser contingentes, al menos en el sentido de que dependen de la existencia de ciertos objetos concretos en el mundo, como los seres humanos y sus obras matemáticas. No existen independientemente de las personas que las inventan. El ficcionalismo es una teoría materialista de las matemáticas porque no postula entidades abstractas independientes de la mente humana.
El ficcionalista insiste en que no hay nada misterioso respecto de cómo podemos referirnos a los objetos matemáticos y tener conocimiento sobre ellos. La referencia a los objetos matemáticos se hace posible mediante las obras en las que se formulan los principios constitutivos relevantes. En estas obras se introducen los objetos matemáticos correspondientes.
Los principios especifican el significado de los términos matemáticos, así como las propiedades de los objetos matemáticos. En este sentido, los principios constitutivos proporcionan el contexto en el que podemos referirnos y describir los objetos matemáticos en cuestión como si fueran reales.
Nuestro conocimiento de los objetos matemáticos se obtiene examinando los atributos de estos objetos en el contexto en el que están incorporados, y derivando consecuencias a partir de los principios según los cuales los introducimos en sistemas formales. No requiere ninguna intuición especial sobre un mundo abstracto.

6. Discusión sobre objeciones
La principal crítica al enfoque filosófico que he presentado aquí ha sido formulada por J.-P. Marquis, en su respuesta a la versión ficcionalista de Bunge [23, 24]. Uno de los puntos planteados por Marquis es: “¿Qué distingue a los sistemas conceptuales matemáticos?”. Él afirma que la caracterización de las matemáticas propuesta por Bunge, basada en tres requisitos principales, también podría aplicarse, por ejemplo, a la metafísica:
“Se podría argumentar que hay grandes partes de la filosofía, al menos tal como se concibe tradicionalmente, que satisfacen estas tres propiedades. Por ejemplo, la metafísica es puramente conceptual; los filósofos postulan y conjeturan patrones generales y algunos filósofos intentan probar o refutar algunas de sus conjeturas. De hecho, el propio trabajo de Bunge en ontología parece entrar dentro de esta caracterización. Yo, por mi parte, estoy lejos de estar satisfecho con esta enumeración.” [23]
No considero que la metafísica sea puramente formal, como afirma Marquis (ver [2]), sino que está informada por las ciencias especiales, como la física o la biología. Sin embargo, la crítica no se aplica a mi enfoque, ya que no pretendo caracterizar a las matemáticas como una familia de sistemas formales a partir de los desiderata de Bunge.
Más bien, considero que lo que distingue a las matemáticas como sistema formal de otras construcciones o sistemas conceptuales es que las matemáticas son exactas (en el sentido de estar libres de ambigüedad), consistentes (en el sentido de no contener contradicciones), poseen reglas sintácticas y semánticas para la formación de expresiones válidas junto con reglas de inferencia, y nunca hacen referencia a entidades que se suponga existan independientemente del sistema formal.
Marquis plantea una segunda objeción en ref. [23] a la afirmación de que los artefactos conceptuales son ficciones. Él pregunta:
“¿Por qué las ideas matemáticas, creaciones del cerebro humano, no tienen propiedades vinculadas a esta creación? ¿Por qué no tienen propiedades históricas, reflejando algunos aspectos socio-históricos particulares de la sociedad en la que fueron creadas? ¿O propiedades de los matemáticos, de su personalidad? ¿Por qué no tienen propiedades neurofisiológicas?” [23]
La respuesta es que los matemáticos construyen sistemas y teorías matemáticas de esta manera, a partir de principios constitutivos desprovistos de cualquier referencia a características históricas, personales, culturales o psicológicas. Una vez fijadas las reglas constitutivas, la labor del matemático es determinar lo que se deriva de ellas.
Dado que la referencia es invariante bajo la operación de deducción, es irracional esperar que aspectos históricos o psicológicos aparezcan en los teoremas o definiciones de derivaciones posteriores. Bunge mismo es muy claro en este punto:
“Lejos de ser invenciones totalmente libres, los objetos matemáticos están restringidos por leyes (axiomas, definiciones, teoremas); en consecuencia, no pueden comportarse ‘fuera de carácter’ – por ejemplo, no puede existir un círculo triangular, mientras que incluso el loco Don Quijote es ocasionalmente lúcido.” [10]
Marquis va aún más lejos, afirmando que los constructos matemáticos no son creaciones libres, sino que están, de hecho, condicionados por nuestros sesgos cognitivos, los cuales se formaron en nuestra evolución natural y social. En efecto, si nuestras habilidades numéricas y geométricas residen en sistemas neurológicos independientes del lenguaje, podemos esperar que nuestra experiencia de este conocimiento tenga una cualidad que va más allá del lenguaje y, en cierto sentido, de la conciencia explícita.
Esto explicaría en parte nuestra sensación de que las matemáticas son algo que se encuentra más allá y detrás de nuestra experiencia consciente, que es algo que descubrimos. Y, de hecho, en un sentido muy específico, lo hacemos. [23]
Nuestras capacidades cognitivas desarrolladas por evolución, indudablemente, favorecen operaciones cerebrales como contar y agrupar. Esto, a su vez, inspira a los matemáticos a formular ciertas reglas constitutivas o axiomas.
Una vez impuestas y formado un sistema, todos los descubrimientos están relacionados con las implicaciones de las reglas en el sistema. Es un hecho simple que ningún artefacto matemático ha existido alguna vez independientemente de un cerebro humano que haya pensado en él. Además, ningún artefacto matemático ha sido autónomo ni ha cambiado sus propiedades dentro de ese sistema. Por supuesto, otros seres humanos podrían explorar otros sistemas, obtenidos del primero mediante modificaciones de las reglas. Esto se evidencia en el desarrollo de geometrías no euclidianas a partir de la euclidiana y en otros ejemplos similares.
En un trabajo más reciente, Marquis [24] desafía directamente la afirmación de Bunge de que los artefactos matemáticos son meras ficciones, existiendo solo en un contexto formal dado pero no en la realidad. Si un objeto conceptual, como un artefacto matemático, ha de definirse dentro del contexto de un sistema matemático, entonces debe considerarse el sistema mismo. ¿Es real o mera ficción?
Hemos argumentado que los sistemas matemáticos son sistemas formales donde las reglas semánticas conectan artefactos conceptuales con símbolos del sistema. Marquis podría argumentar, quizás, que algunas formas de arte hacen lo mismo. Eso es cierto, pero los sistemas matemáticos, a diferencia de los artísticos, son consistentes y exactos. En el arte, la interpretación suele ser ambigua y la consistencia no es necesariamente un requisito. De hecho, gran parte del poder expresivo del arte se basa en dicha ambigüedad.
Marquis luego aboga por un enfoque estructuralista. Afirma con audacia que “las matemáticas tratan sobre estructuras”. En sus propias palabras:
“Para que una teoría matemática sea una teoría estructuralista, debería ser posible demostrar que la siguiente afirmación es un metateorema: dado cualquier propiedad P en el lenguaje L de la teoría T, para todos los objetos de la teoría, si P(X) y X ≅ Y, entonces P(Y). En otras palabras, una teoría es estructuralista si las propiedades demostrables de la teoría son únicamente aquellas que son invariantes bajo la noción adecuada de isomorfismo. Esto dice precisamente que las matemáticas tratan sobre las propiedades y relaciones expresadas en el lenguaje apropiado, y que los objetos subyacentes simplemente ocupan los lugares que deben llenarse en las relaciones de la teoría. La naturaleza específica de los objetos es totalmente irrelevante. Es en este sentido que los objetos matemáticos no son la preocupación central y siempre forman parte de un sistema”. [24]
Aunque Marquis no lo afirma explícitamente, es probable que el símbolo “≅” represente el concepto de “isomorfo a”. Este estructuralismo es quizás un enfoque viable para álgebras abstractas, pero no para cualquier sistema matemático interpretado.
Las matemáticas se ocupan del estudio de conceptos fundamentales como el número 4, la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro (π), la función exponencial y objetos geométricos como triángulos o esferas. No es acorde con las prácticas matemáticas minimizar la importancia de tales entidades. Por el contrario, en física, las propiedades invariantes y las leyes covariantes son la norma. Esto sugiere que la física debería considerarse, según la visión de Marquis, como un subcampo de las matemáticas. No obstante, la mayoría de los físicos serían reacios a adoptar tal perspectiva.
7. Conclusiones
Presenté una teoría materialista de las matemáticas basada en la comprensión de las matemáticas como una familia de sistemas formales que son interpretados únicamente de manera conceptual, en el sentido de que se refieren principalmente a artefactos conceptuales.
Estos artefactos son creaciones humanas, pero no completamente libres, ya que están sujetos a estrictas reglas constitutivas introducidas en el sistema que los hacen exactos, es decir, libres de ambigüedad.
Los objetos matemáticos comparten con las creaciones ficticias el hecho de ser productos del cerebro humano sin existencia independiente, aunque, a diferencia de las ficciones literarias, son necesarios dentro de un sistema cerrado una vez que los principios constitutivos han sido explicitados. Los puntos principales de esta perspectiva pueden resumirse como sigue:
- Conocimiento matemático: La comprensión y, por lo tanto, el conocimiento de las entidades matemáticas, así como el conocimiento de las entidades ficticias en general, es el resultado de producir descripciones adecuadas de los objetos en cuestión y derivar consecuencias a partir de los supuestos formulados para definirlos.
- Referencia a objetos matemáticos: ¿Cómo se concilia la referencia a los objetos matemáticos en el enfoque ficcionalista? Los principios formativos adoptados especifican los atributos de los objetos matemáticos que se van a introducir. Es posible referirse a los objetos en cuestión como aquellos que poseen los atributos correspondientes. La referencia matemática es siempre contextual: se realiza en el contexto de los principios constitutivos que otorgan significado a los términos matemáticos relevantes.
- Aplicación de las matemáticas: Para el ficcionalista, la aplicación de las matemáticas a la realidad consiste en utilizar los recursos expresivos de las teorías matemáticas para acomodar diversos aspectos del discurso científico. El único requisito es que la teoría matemática sea coherente, es decir, libre de contradicciones. Así, el criterio de verdad en matemáticas es la coherencia interna.
En conclusión: las matemáticas pueden entenderse como el estudio y desarrollo de sistemas formales interpretados ficticiamente que están cerrados por deducción. Estos sistemas no son puramente sintácticos como los sistemas lógicos. Son interpretados, pero su clase de referencia consiste en artefactos conceptuales exactos. Son construcciones mentales producidas por seres humanos que existen únicamente en el contexto de un formalismo dado en el cual son introducidos.
Por lo tanto, las matemáticas no tienen un contenido ontológico. Los referentes de las matemáticas no pueden existir independientemente del cerebro humano.
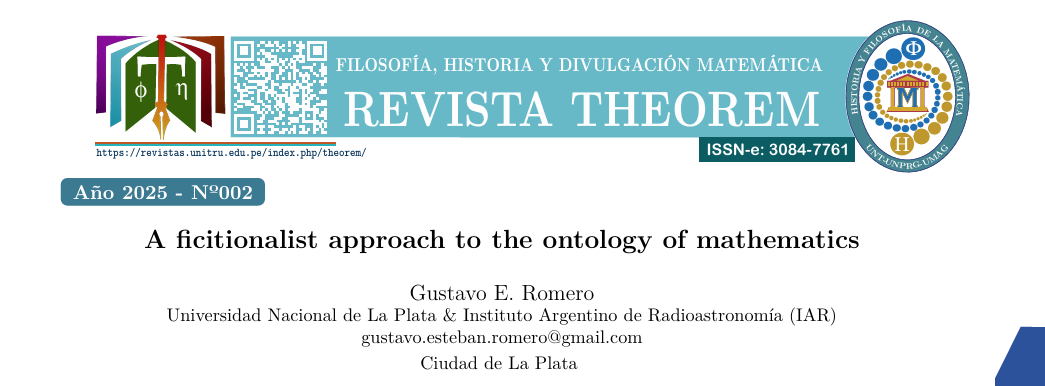
Nota del editor: Traducción al español realizada por Ciencia del Sur. El artículo original se encuentra en su versión en inglés en la Revista THEOREM – Filosofía, Historia y Divulgación Matemática, Edición 2025, ISSN-e: 3084-7761, año 2025 – Nº 002. Theorem es el resultado de un trabajo en conjunto de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), con la colaboración de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (Perú) y la Universidad de Magallanes (Chile).
Se respetaron fielmente los contenidos, citas y referencias del texto original, manteniendo el rigor científico y filosófico. Esta traducción tiene como objetivo facilitar la difusión del trabajo a la comunidad hispanohablante interesada en filosofía de la matemática, historia de la matemática y estudios sobre la ontología de los objetos matemáticos.
Referencias
- Colyvan, M. The Indispensability of Mathematics. New York: Oxford University Press, 2001.
- Romero, G.E. Scientific Philosophy. Cham, Switzerland: Springer, 2018.
- Balaguer, M. Platonism and Anti-Platonism in Mathematics. New York: Oxford University Press, 1998.
- Goodman, N., & Quine, W.V.O. “Steps toward a Constructive Nominalism.” Journal of Symbolic Logic, 1947, 12, 105–122.
- Field, H. Science Without Numbers: A Defense of Nominalism. Oxford: Blackwell, 1980.
- Burgess, J., & Rosen, G. A Subject with no Object: Strategies for Nominalistic Interpretation of Mathematics. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Casado, C.M.M. “Materialism, Logic, and Mathematics.” In: Romero, G.E., Pérez-Jara, J., Camprubí, L. (eds.), Contemporary Materialism: Its Ontology and Epistemology, Synthese Library, vol. 447. Cham: Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89488-7_9
- Vaihinger, H. Die Philosophie des Als Ob. Berlin: Verlag von Reuther & Reichard, 1911. Publicado en inglés como The Philosophy of ‘As If’, traducido por C.K. Ogden, London: Kegan Paul, 1923.
- Bunge, M. Treatise on Basic Philosophy. Vol. 7. Epistemology and Methodology III: Philosophy of Science and Technology. Part I: Formal and Physical Sciences. Dordrecht: Kluwer, 1985.
- Bunge, M. “Moderate Mathematical Fictionism.” In: Agazzi, E. & Darvas, G. (eds.), Philosophy of Mathematics Today, 51–71. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997.
- Curry, H.B. Outlines of a Formalist Philosophy of Mathematics. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1951.
- Bueno, O. “Mathematical Fictionalism.” In: Bueno, O. & Linnebo, O. (eds.), New Waves in Philosophy of Mathematics, 59–79. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
- Woods, J. The Logic of Fiction. London: College Publications, 2009.
- Romero, G.E. “Systemic Materialism.” In: Romero, G.E., Pérez Jara, J., Camprubí, L. (eds.), Contemporary Materialism: Its Ontology and Epistemology, Synthese Library, vol. 447. Cham: Springer, 2022.
- Weir, A. Truth through Proof: A Formalist Foundation of Mathematics. Oxford: Clarendon Press, 2010.
- Quine, W.V.O. Word and Object. Cambridge, MA: MIT Press, 1960.
- Quine, W.V.O. Ontological Relativity and Other Essays. New York: Columbia University Press, 1969.
- Torretti, R. “Three Kinds of Mathematical Fictionalism.” In: Agassi, J. & Cohen, R.S. (eds.), Scientific Philosophy Today: Essays in Honor of Mario Bunge, 399–414. Dordrecht: D. Reidel Press, 1982.
- Russell, B. The Principles of Mathematics. 2nd ed., Reprint. New York: W.W. Norton & Company, 1996. (Primera edición 1903.)
- Bunge, M. Treatise on Basic Philosophy. Vol. 1: Sense and Reference. Dordrecht: Kluwer, 1974a.
- Bunge, M. Treatise on Basic Philosophy. Vol. 2: Interpretation and Truth. Dordrecht: Kluwer, 1974b.
- Quine, W.V.O. “On What There Is.” Review of Metaphysics, 1948; 2(5): 21–38.
- Marquis, J.P. “Mario Bunge’s Philosophy of Mathematics: An Appraisal.” Science & Education, 2012; 21(10): 1567–1594.
- Marquis, J.P. “Bunge’s Mathematical Structuralism is Not a Fiction.” In: Matthews, M.R. (ed.), Mario Bunge: A Centenary Festschrift, 587–608. New York: Springer, 2019.
¿Qué te pareció este artículo?
Columnista y miembro del Consejo Directivo de Ciencia del Sur. Doctor en física por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Actualmente es Investigador Superior del CONICET, Argentina y director del Instituto Argentino de Radioastronomía (CONICET, CICPBA, UNLP). Además, se desempeña como Profesor Titular de Astrofísica Relativista en la UNLP. A la par de su trabajo como científico, es investigador en filosofía. Entre sus libros se destacan Introduction to Black Hole Astrophysics (con G.S. Vila, Springer 2014) y Scientific Philosophy (Springer, 2018). En 2019 fue nombrado Graduado Ilustre de la UNLP.
Dirige un grupo de investigación de más de 20 personas que trabajan en astrofísica, cosmología y teoría de la gravedad. Es uno de los científicos más influyentes de la Argentina por su productividad académica.