
Delfines y ballenas que elaboran cantos comparables a dialectos humanos, chimpancés que emplean ramas como herramientas para atrapar hormigas, moscas capaces de transmitir sus preferencias de apareamiento o macacos que lavan sus alimentos antes de comerlos son solo algunos ejemplos que revelan hasta qué punto la conducta animal es más compleja de lo que suponíamos.
La cuestión de fondo es inevitable: ¿puede llegar la conducta animal a ser tan compleja como la conducta humana?
Por varias décadas, muchos investigadores han explorado si las diversas conductas animales son formas homólogas de la conducta humana —es decir, si parten de una misma raíz. En ello se ha dicho que los animales también aprenden socialmente como los humanos. No obstante, hay un concepto que ha tomado liderazgo: cultura.
¿Será realmente que los animales tienen cultura? ¿O es el Homo sapiens la única especie cultural sobre la faz de la Tierra? Como ocurre en estos casos, la comunidad científica se divide: algunos afirman que solo el humano tiene cultura, pero otros defienden que otros animales también la tienen.
¿Cuáles son los argumentos en juego? ¿Qué evidencias amenazan con disputar la unicidad del humano en el cosmos? El presente artículo revisa los varios argumentos del debate para dar con la respuesta, si acaso la hubiera. Como veremos luego, el tema en cuestión es complejo y no gusta de conclusión fácil.
La cultura, ¿ese rasgo humano?
Aunque hoy el término cultura posee muchos significados, el debate sobre la existencia de cultura en animales empezó con la definición de la antropología. A fines del siglo XIX, Edward Burnett Tylor acuñó la primera definición científica del concepto de cultura con la intención de explicar por qué el humano era tan peculiar.
Actualmente, la definición más genérica de cultura la define como el conjunto de hábitos, tradiciones, conductas, costumbres, quehaceres o patrones de conducta que los humanos transmiten y aprenden en sociedad (Scupin, 2016, p. 42). Tal definición refiere a un conjunto integrado de elementos y no solamente a alguno de ellos.
El debate sobre si los animales tienen cultura es tan antiguo como la obra de Charles Darwin. No obstante, dada la especialidad de la antropología en el estudio de la especie humana, fue en ella donde se dieron los primeros debates. ¡Y vaya que las posturas al respecto fueron diversas!
A inicios del siglo pasado, el antropólogo Alfred Kroeber señaló que solo los humanos tenían cultura; en cambio, Franz Boas defendió que muchas conductas primates eran análogas de las conductas humanas. Asimismo, desde otro marco teórico, Bronislaw Malinowski postuló que la cultura distinguía al humano de otras especies.
Con el tiempo, otros importantes antropólogos promovieron miradas distintas. Por ejemplo, para Leslie White y Alfred Radcliffe-Brown solo el humano podía tener cultura; en cambio, para Ashley Montagu y Marvin Harris era posible hallar conductas de tipo cultural en aves, mamíferos o peces.
Aunque en dicha época no hubo mayor acuerdo, la postura de muchos científicos a favor de las culturas animales abrió la caja de Pandora y permitió que el concepto salga de su zona de confort. Todo lo que vino después consagró uno de los temas de estudio más polémicos del campo.
Monos que lavan su comida y cambian paradigmas
Uno de los ejemplos más icónicos que contribuyó al cambio de paradigma en favor de las culturas animales fue el caso de los macacos de la isla Koshima en Japón. En septiembre de 1953, Satsue Mito, hija del cuidador de la isla, notó que un macaco hembra llamada Imo tenía el peculiar hábito de lavar sus camotes (batatas) antes de comerlos.
La noticia llegó a oídos del biólogo Kinji Imanishi, de la Universidad de Kyoto, quien venía realizando trabajo de campo en Koshima desde 1948, junto con sus estudiantes Junichiro Itani y Shunzo Kawamura. Apenas un año antes, Imanishi ([1952]2024) publicó un ensayo donde empleó el término cultura para reflexionar sobre la conducta animal.
Tras observar la peculiar conducta de Imo por varios años, Kawamura (1954) publicó un primer estudio donde empleó el término subcultura. Años después, Masao Kawai (1965) elaboró el primer estudio en inglés y empleó el concepto precultura. Esta investigación ayudó a entender el carácter cultural de la conducta de los macacos.
Según el estudio, el lavado de camotes inventado por Imo fue sorpresivamente imitado y adoptado a lo largo del tiempo por casi toda la comunidad. Desde el término precultura, Kawai (1965) sugirió que tal conducta no era necesariamente una forma de cultura, sino un estadio previo al empleo de herramientas.
El estudio también aclaró que dicha conducta solo estaba en la comunidad de Koshima (en otras ocurría algo similar, pero solo entre individuos). Pese a su carácter restringido, la conducta de los macacos se catalogó de cultural y fue citada como evidencia de que los animales tienen cultura (Itani & Nishimura, 1973; Nishida, 1987).
Uno de los primeros en defender a nivel global que los primates tenían cultura fue el primatólogo Frans de Waal. En su libro The ape and the sushi master, De Waal (2001) mencionó el caso y destacó que los macacos de Koshima continuaron dicha conducta en el transcurso del tiempo, lo que revela un rasgo cultural: la persistencia.
El estudio de Kawai (1965) también señaló que los macacos cambiaron el agua dulce por agua salada para saborizar los camotes. Según lecturas recientes, tal conducta es cultural porque expone tres aspectos básicos de todo hecho cultural: emergencia, transmisión y modificación (Matsuzawa, 2015; Matsuzawa & McGrew, 2008).
Actualmente, este caso suele considerarse el mejor ejemplo de cultura animal.
Cultura, en todas partes al mismo tiempo

El impacto del caso logró que el concepto cultura fuera empleado para estudiar diversas conductas primates —como manejo de herramientas, alimentación, aseo o apareamiento (Whiten et al., 1999)— o para titular diversos libros sobre el tema, tales como Chimpanzee cultures (1994), Chimpanzee material culture (1996) o The cultured chimpanzee (2004).
En aquel tiempo el concepto de cultura también se extrapoló a otras especies. Ballenas y delfines fueron los primeros candidatos por sus formas de comunicación o canto que permitieron hablar de una “cultura cetácea” (Rendell & Whitehead, 2001). Luego se incluyeron otras especies de aves y peces (Laland & Hoppitt, 2003).
Pero ahí no quedó todo.
Explotando la tendencia, el biólogo John Tyler Bonner (1980) afirmó que la evolución de la cultura podía rastrearse hasta los invertebrados. Asimismo, Charles Lumsden y Edward O. Wilson (1981) —sí, el otrora padre de la sociobiología— llevaron el tema a su extremo al señalar que más de 10.000 especies tenían cultura, incluyendo algunas bacterias.
Uno de los principales defensores de la cultura animal es el zoólogo y psicólogo Andrew Whiten. En diversos estudios, Whiten (2000, 2009, 2011) ha demostrado que los primates tienen cultura, ya que son capaces de transmitir socialmente información (a manera de conductas) que luego se consolida a nivel poblacional.
Por ejemplo, un estudio colectivo observó que diversas conductas socialmente transmitidas entre comunidades de chimpancés se consolidaban como formas de variación cultural (Whiten et al., 2001). Ello sugirió que el término cultura también podía emplearse para analizar la conducta de grupos de primates.
Asimismo, otro estudio colectivo sugirió que las conductas socialmente transmitidas se consolidaban como normas culturales que podían moldear la conducta grupal de los primates en, por ejemplo, el uso de herramientas (Whiten et al., 2005). Dicho efecto se llama conformidad conductual y es un rasgo que se creía únicamente humano.
Por aquel tiempo, el primatólogo Christophe Boesch (2003) también defendió que los chimpancés poseían un “amplio repertorio cultural” y que sus conductas mostraban un “amplio nivel de similitud” con las conductas humanas. En ello, Boesch (2003) destacó la importancia del aprendizaje social y la comunicación.
Desde luego, todo ello generó fuertes debates.
Quizá el más importante se reflejó en el libro The question of animal culture, que reunió los trabajos de científicos que defendían la existencia de cultura en mamíferos, cetáceos y peces (De Waal & Bonnie, 2009; Laland et al., 2009; Whitehead, 2009) y quienes la restringían al humano (Galef, 2009; Hill, 2009; Perry, 2009; Tomasello, 2009).
Actualmente, múltiples estudios revelan la existencia de cultura en primates, cetáceos, aves, peces e insectos (Aplin, 2019; Danchin et al., 2018; Whiten, 2017a, 2019a). En tales casos incluso se ha sugerido que la cultura podría funcionar como un segundo sistema de herencia junto a la herencia genética (Whiten, 2017b, 2017c, 2019b, 2021a, 2021b).
Ello era algo observado solo en humanos.
Más aún, los ejemplos de aprendizaje social en primates se han vinculado al crecimiento de su cerebro, lo que sugiere que la cultura primate —y los mecanismos que la permiten, como imitación o emulación— tendría un respaldo neurológico producto de la evolución biológica (Whiten & Van de Waal, 2017).
Pero, ¿será que todo ello realmente prueba que los animales tienen cultura?
Conductas similares, ¿mecanismos diferentes?
La principal crítica que han recibido primatólogos y biólogos es que no consideran que las conductas animales presuntamente culturales puedan deberse a mecanismos diferentes. Ello llevaría a la conclusión de que tales conductas no son homólogas de la cultura humana, sino análogas —es decir, esencialmente distintas.
El psicólogo Bennett Galef fue uno de los primeros en analizar ello.
Citando los casos de los macacos de Koshima y de los chimpancés de Gombe (que pescan termitas), Galef (1992) señaló que tales conductas no son culturales, ya que los primates no aprenden a resolver problemas por imitación o enseñanza, sino por otros mecanismos. Por ello, Galef (1992, 2009, 2012) bautizó tales conductas como tradiciones.
Otro crítico es el también psicólogo Michael Tomasello.
En un estudio pionero, Tomasello y colegas (1993) delinearon el aprendizaje cultural, un tipo de aprendizaje social propio del humano y caracterizado porque el aprendiz (quien observa la conducta) toma la perspectiva e intencionalidad del otro individuo (quien realiza la conducta). Es decir, no aprende de otro sino mediante otro.
También refiriendo a los macacos de Koshima y a los chimpancés de Gombe, Tomasello y colegas (1993) afirmaron que tales prácticas no son culturales porque carecen de tres rasgos clave: no se practican por todos los miembros del grupo, no se reproducen de forma exacta (hay variación individual) y no acumulan modificaciones a lo largo del tiempo.
El primero es la universalidad, el segundo es la uniformidad y el tercero, más importante, se llama efecto trinquete (ratchet effect) y refiere al incremento gradual de complejidad de una práctica durante generaciones. El mejor ejemplo es la evolución de la tecnología. Dicho efecto es propio de la cultura humana y está ausente en las tradiciones primates.
Desde tal enfoque, Tomasello y colegas (1993) señalaron que las tradiciones primates y la cultura humana son análogas (no homólogas) porque tienen distinto origen evolutivo y son respaldadas por diferentes mecanismos de aprendizaje social. Análisis posteriores reiteraron la importancia de evaluar tales mecanismos (Tomasello, 1994, 2009).
Aunque Tomasello (1994) aceptó que buena parte de la conducta primate se basa en el aprendizaje social y que algunas conductas específicas cumplen los criterios de universalidad y uniformidad, también señaló que los mecanismos de aprendizaje social de primates y humanos difieren. El más notorio es el efecto trinquete.
Si bien estudios experimentales demostraron que los chimpancés podían enfocarse en el objetivo del demostrador, persistía una diferencia: al momento de aprender, los primates enfatizaban el resultado más que la conducta del demostrador, mientras que los niños enfatizaban imitar dicha conducta más que el resultado (Tomasello, 2009).
A ello se añade que, aunque la diferencia entre imitación humana y emulación primate podría ser de grado (no una distinción enteramente cualitativa), había otra diferencia fundamental: los humanos se imitan unos a otros también para pertenecer al grupo, un rasgo que tampoco existía en primates (Tomasello, 2009).
Para Tomasello (2009), dicha necesidad de pertenencia, que sí “puede producir conductas cualitativamente diferentes” (p. 219), sumada a la enseñanza (solo hallada en humanos) y al carácter normativo de nuestra conducta son parte fundamental de la cultura humana y la transmisión cultural. Son elementos que nos distinguen.
Desde luego, tales críticas no pasaron desapercibidas.
Una réplica señaló que buena parte de la cultura humana existe sin imitación, enseñanza o lenguaje, por lo que no deberíamos exigir su presencia en la conducta animal (McGrew, 1998b). Asimismo, otra postuló que muchas conductas primates podían ser culturales, ya que ocurrían sin necesidad de recompensa o refuerzo externo (De Waal, 2003).
Otros análisis indicaron que no había evidencia experimental de que la cultura humana tuviera mayor nivel de fidelidad que las culturas animales (para ciertos casos, más bien parece tener menor fidelidad) ni tampoco de que la imitación genere mayor fidelidad de transmisión (Laland & Hoppitt, 2003).
Dime cómo defines cultura y te diré quién eres

En el debate material de este artículo la definición de cultura juega un rol clave (Galef, 1992; Kendal, 2008; Snowdon, 2018). Los científicos a favor de que los animales tienen cultura suelen definirla como aquellas conductas transmitidas vía aprendizaje social que son características en una población (Whiten et al., 1999).
Desde tal enfoque, demostrar que los animales tienen cultura pasa por demostrar que son capaces de aprendizaje social (Boesch, 2003; De Waal, 2003; Whiten, 2000). Así, al definir la cultura “en sentido amplio” (McGrew, 1998a), diversos científicos consolidaron lo que se llamó una “definición más inclusiva” (Whiten et al., 1999).
Tal concepción no solo fue difundida sino también celebrada.
El propio De Waal (2001), por ejemplo, confesó que “si nadie hubiera formulado un concepto amplio de cultura, es poco probable que alguien hubiera buscado cultura en los animales” (p. 183). En su obra, la cultura se definió simplemente como la “transmisión no genética de la conducta” (De Waal, 2001, p. 237).
Por su lado, Laland y Hoppitt (2003) también acuñaron una definición “más amplia” de cultura al definirla como aquellos “patrones de conducta típicos de grupo, compartidos por miembros de una comunidad y que dependen de información aprendida y transmitida socialmente” (p. 151).
Los científicos incluso fueron más allá al denunciar que una definición estricta (vinculada a la antropología) podría afectar no solo el estudio de la cultura animal, sino también el análisis del origen evolucionista de la cultura y hasta el vínculo entre ciencias naturales y sociales (Laland & Hoppitt, 2003).
Actualmente muchas investigaciones que demuestran que los animales tienen cultura continúan enfatizando en el aprendizaje social (Whiten, 2017a, 2017b, 2017c, 2019a). Tales estudios definen cultura como “procesos de aprendizaje social” (Whiten, 2019b, p. 28) o como “todo lo que se aprende de los demás” (Whiten, 2021a, p. 28).
No obstante, aunque en principio tal definición luce correcta, ella forja una relación de equivalencia o sinonimia entre cultura y aprendizaje social, dos conceptos que son muy diferentes. Si bien toda cultura implica formas de aprendizaje social, no toda forma de aprendizaje social constituye cultura.
Por ejemplo, una lectura del caso Koshima concluyó que es inadecuado decir que los primates tienen cultura porque la definición utilizada fue muy amplia (Hirata et al., 2008). Para este análisis, las conductas observadas indican que humanos y primates no comparten cultura, sino algunos rasgos de los mecanismos que permiten la cultura.
En tal sentido, una definición amplia de cultura podría degenerar en una definición laxa donde cualquier conducta aprendida pueda ser cultural. De hecho, lecturas sobre el debate han destacado que si bien la definición amplia ha mostrado ser convenientemente útil, no deja de ser menos exacta que la definición antropológica (Laland & Galef, 2009).
¿Inclusión forzada?
Una definición amplia de cultura no es un recurso opcional sino la condición sine qua non de la existencia de cultura en animales. Si no definiéramos cultura como conducta socialmente transmitida, no habría culturas animales (Mesoudi, 2011). No obstante, una definición que para muchos es fructífera realmente no prueba nada.
Los mismos promotores de tal definición señalaron no solo que hay mejor evidencia de cultura en peces o aves, sino también que hay sesgos biologicistas que pretenden establecer que los primates tienen cultura pese a la falta de evidencia experimental y a la intromisión de factores ecológicos (Laland & Hoppitt, 2003).
Otros han denunciado una definición antropocéntrica de cultura (Laland & Janik, 2006; Mesoudi, 2011), pero ello es un error. Cultura no es un término antropocéntrico, sino antropológico, acuñado para estudiar a los humanos. Definir cultura de manera estricta nunca fue un problema sino definirla de manera laxa y descuidada.
Por impulsar un significado muy diferente del habitual, la definición de cultura como aprendizaje o transmisión social se ha catalogado de “menos exacta” (Laland, 2008). Si este debate fuera un cuento, los villanos no son los antropólogos que restringen la cultura al humano, sino quienes la extrapolan a otras especies mediante definiciones holgadas.
Podríamos definirla como una inclusión forzada.
En el estudio de la conducta animal, forjar una sinonimia entre cultura y aprendizaje social no solo implica perderse mucho de lo que la primera es y representa sino también mucha de la teoría que la analiza. Por ello, una buena forma de manejar definiciones de cultura consistentes, y no convenientes, es considerando sus propiedades fundamentales.
Al responder a la objeción de Galef sobre la existencia de cultura en chimpancés, De Waal (2003) destacó que el crítico no tenía experiencia en estudios de campo. Pero, ¿y qué tal si la defensa de la existencia de cultura en animales no fuera producto del conocimiento de campo sino del desconocimiento de la teoría?
De los mecanismos a las propiedades fundamentales

Desde temprano algunos científicos develaron una propiedad fundamental de la cultura humana, ausente en las tradiciones animales: su capacidad de acumularse en el tiempo (Boyd & Richerson, 1985; Galef, 1992; Tomasello, 1994). Tal propiedad, llamada efecto trinquete (ratchet effect), distingue la conducta humana de la conducta animal.
Herramientas humanas relativamente simples —como un martillo o una lanza— exponen un aumento gradual de complejidad a lo largo de miles (o millones) de años. Por ser resultado de un largo proceso de cambios, modificaciones y mejoras, es que muchas tradiciones humanas tienen historia (Tomasello, 1994).
Un aspecto fundamental de aquella capacidad de acumulación —que para Robert Boyd y Peter Richerson (1996) estaba presente en humanos y quizá en los cantos de algunas aves y ciertas conductas primates— es que refiere al aprendizaje social de conductas que, por su nivel de complejidad, ningún individuo podría aprender o inventar por sí solo.
Tal imposibilidad de invención individual es el criterio final de toda cultura acumulativa.
Desde tal perspectiva se ha dicho que la idea de que los macacos de Koshima tienen cultura acumulativa es, más bien, una afirmación especulativa (Laland & Hoppitt, 2003). Ello porque la conducta de tales macacos es tan simple que puede aprenderse, inventarse o reinventarse de forma individual (Richerson & Boyd, 2005).
Otro punto clave es que la cultura acumulativa juega un rol adaptativo en el humano, al ser lo que nos permite adaptarnos a múltiples entornos (Boyd, 2018; Henrich, 2016; Richerson & Boyd, 2005). Ello no se observa en otras especies y destaca la particularidad del aprendizaje social humano; al respecto, hay varias hipótesis (Galef, 2012).
En efecto, estudios experimentales indican que las tradiciones de chimpancés son sesgos conductuales de tipo grupal que forman parte de su repertorio cognitivo habitual (llamado zona de soluciones latentes) y son generados por mecanismos particulares como aprendizaje individual e imitación orientada al producto (Tennie et al., 2009).
En cambio, la cultura humana se caracteriza por acumular cambios y modificaciones a lo largo del tiempo (efecto trinquete) y se genera por mecanismos diferentes, tales como cooperación, conformidad conductual, normatividad e imitación orientada al proceso (Tennie et al., 2009).
Tal diferencia explica por qué las tradiciones primates no acumulan modificaciones en el tiempo ni producen algún efecto trinquete que moldee la evolución de las especies portadoras. Por ello, las diferencias entre ambos conjuntos de mecanismos son cuantitativas y cualitativas (Tennie et al., 2009) —o sea, de grado y tipo.
Y es que muchas conductas animales presuntamente culturales (como lavado de alimentos o el empleo de herramientas) son tan simples que pueden aprenderse o inventarse de forma individual. Ello las separa de la cultura humana cuyas conductas son tan complejas que no pueden inventarse individualmente (Boyd, 2018; Henrich, 2016; Mesoudi, 2011).
Pero, ¿será realmente que los animales no tienen cultura acumulativa?
¿Qué dice la evidencia científica?
No hay cultura acumulativa en animales
En una amplia revisión de literatura, Lewis G. Dean y colegas (2014) señalaron que los reportes que destacan cultura acumulativa en animales son “subjetivos y circunstanciales” y, desde ahí, concluyeron que “no hay evidencia de que ninguna especie, excepto los humanos, tenga cultura acumulativa” (p. 299).
Para demostrar que la variación de una conducta es producto del cambio acumulativo y no de otros factores (como el entorno o los genes), la cultura acumulativa requiere de diversos tipos de evidencia: observacional, experimental y hasta arqueológica (Dean et al., 2014). En animales, tal evidencia suele faltar o no ser tan abrumadora.
Lo que revelan diversos estudios es que las modificaciones e innovaciones conductuales observadas en diversas especies (consideradas evidencia de cultura acumulativa), no son tan complejas como para que no puedan aprenderse e inventarse de forma individual (Dean et al., 2014). El problema es el criterio de imposibilidad de invención individual.
Como alternativa se propuso el término acumulación, entendido como la incorporación de informaciones o conductas al repertorio conductual (Dean et al., 2014). La diferencia entre acumulación y cultura acumulativa está en que la primera no genera ningún efecto trinquete, pero la segunda necesariamente sí.
Incluso si tomando la definición amplia de cultura e ignorando las objeciones al respecto afirmamos que los animales tienen cultura acumulativa, esta tiene diferencias de forma (como su baja fidelidad) y fondo (como sus mecanismos de aprendizaje social o el efecto trinquete) con respecto a la cultura humana (Dean et al., 2014).
Tales diferencias son imposibles de ocultar.
En otra amplia revisión del tema, emprendida desde la teoría de la herencia dual, Joseph Henrich y Claudio Tennie (2017) llegaron a conclusiones similares: señalaron que la literatura sobre cultura y evolución cultural en chimpancés está “cargada de conceptos ad hoc y a menudo vagos que se emplean frecuentemente de manera flexible” (p. 646).
Considerando las diferencias de carácter, frecuencia e historia entre el aprendizaje social chimpancé y humano, Henrich y Tennie (2017) postularon que el aprendizaje social en primates puede no ser una adaptación sino un subproducto del aprendizaje individual. Ello porque ambos requieren de los mismos mecanismos cognitivos y neurológicos.
A diferencia de los primates, el aprendizaje social en humanos sí es una adaptación, ya que no podríamos sobrevivir en los entornos que habitamos sin aprender de otros la información necesaria para ello (Boyd, 2018; Henrich, 2016; Richerson & Boyd, 2005). Esto demarca otra diferencia clave entre humanos y primates.
Desde tal enfoque, los críticos postularon que no hay cultura acumulativa en primates, ya que muchas de sus conductas se han reinventado a lo largo del tiempo en sus propias comunidades y en otras. Por todo ello, Henrich y Tennie (2017) concluyeron que los chimpancés tienen “poca (o ninguna) evolución cultural acumulativa” (p. 673).
Culturas acumulativas que no se acumulan
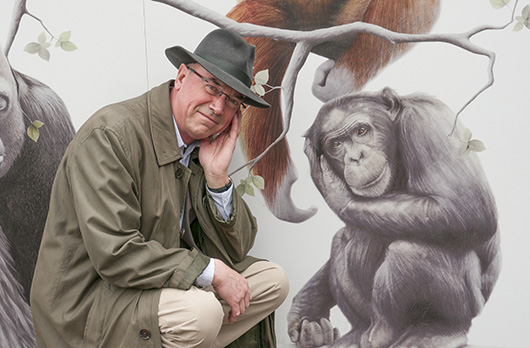
Poco después de la publicación de tales revisiones, se realizaron diversos experimentos que afirmaban que muchas especies sí tenían cultura acumulativa. Uno de los primeros en plantear ello fue Whiten (2017a), quien afirmó que los chimpancés tienen una cultura similar a la de los homínidos prehumanos.
No obstante, ello no debe hacernos caer en error.
Los mismos estudios que defienden dicha postura reconocen una brecha enorme entre cultura acumulativa humana y tradiciones animales (Whiten, 2017a) y resaltan, además, que los ejemplos de cultura acumulativa en animales son “exploraciones interesantes que exigen pruebas más rigurosas” (Whiten, 2019b, p. 41).
Un punto de debate es el criterio de imposibilidad de invención individual.
Como se dijo, toda cultura acumulativa debe integrar conductas que sean imposibles de ser aprendidas o inventadas individualmente. Ello para tener certeza de que las conductas observadas provienen, sí y solo sí, de una herencia cultural acumulada. Considerar este criterio puede asegurar que los hallazgos de un estudio sean realmente significativos.
No obstante, pese a su importancia y necesidad algunos rechazan tal criterio, acusándolo de ser un parámetro muy alto e inútil para determinados fines (Whiten, 2019). El problema con tomar esta perspectiva de rechazo es que corremos el riesgo de presentar conclusiones teniendo a mano solo evidencia incompleta.
Y, en efecto, ello es lo que más o menos ocurre.
Por ejemplo, un experimento postuló que los chimpancés tienen cierto grado de efecto trinquete al aprender socialmente una conducta relativamente compleja y basada en otras más simples (Vale et al., 2017). No obstante, dicho estudio no comprobó que la conducta observada fuera imposible de ser aprendida o inventada individualmente.
Otro experimento postuló que las palomas mensajeras sí tienen cultura acumulativa, ya que sus rutas de navegación se transmiten por generaciones, mediante modificaciones que aumentan su eficiencia e innovación (Sasaki & Biro, 2017). No obstante, dicho estudio indicó que se requiere mayor comprobación (ver también Caldwell, 2018).
Finalmente, otro estudio que sugirió que podíamos hallar algún grado de cultura acumulativa en animales terminó calificando tales manifestaciones como “ejemplos putativos” (Caldwell, 2018). En otras palabras, el estudio defendió que podamos decir que ciertas conductas animales son culturales aunque realmente no lo sean.
Con el fin de hallar cultura acumulativa en animales algunos propusieron una definición operativa que enfatizaba la modificación y aumento de complejidad y eficiencia de la conducta (Schofield et al., 2018). El problema está en que tal definición deja por fuera el criterio más importante: la imposibilidad de invención individual.
Desde una perspectiva similar algunos han planteado que la cultura acumulativa es promovida por la eficiencia, por lo que este rasgo debería ser el criterio central de la misma (Gruber et al., 2022). No obstante, aunque interesantes, tales reflexiones tampoco consideraron el criterio de imposibilidad de invención individual.
Finalmente, otro estudio que también apeló a criterios basados en la eficiencia, postuló que había evolución cultural acumulativa en los cantos de los gorriones (Williams et al., 2022). No obstante, el mismo estudio señaló que falta mayor evidencia que satisfaga los criterios de cultura acumulativa en una población silvestre.
Como vemos, aunque algunos estudios afirman haber hallado cultura acumulativa en animales, carecen de una parte de la evidencia que paradójicamente es la más importante.
¿Cultura acumulativa o simple acumulación?
Por buen tiempo, la conducta de los macacos de Koshima también se consideró un ejemplo de cultura acumulativa en tanto parecía haber ganado complejidad y eficiencia en el tiempo. No obstante, lecturas recientes indican que tales hallazgos deben ser corroborados, ya que son “sugerentes, no concluyentes” (Schofield et al., 2018, p. 119).
De hecho, un análisis del caso debatió la naturaleza cultural de tales conductas y señaló que las variadas formas de limpieza de alimento de los macacos (como frotar o limpiar con las manos o el cuerpo) no debían catalogarse de culturales, ya que parecen ser innatas y podrían haberse reinventado individualmente (Fiore et al., 2020).
Con respecto a los chimpancés, estudios recientes terminaron confirmando que no tienen cultura acumulativa porque la complejidad de sus conductas no sobrepasa la invención individual (Vale et al., 2021). Para superar tal brecha otros han propuesto que sí tienen cultura acumulativa pero no de tipo social sino individual (Vale et al., 2021).
Si bien los chimpancés recurren al aprendizaje social para adquirir una habilidad que no pudieron innovar individualmente (Van Leeuwen et al., 2024), la cultura acumulativa de los chimpancés se ha considerado “incipiente” (Gunasekaram et al., 2024) comparada con la cultura humana e incluso con la fabricación de herramientas en homínidos.
Aunque hoy se diga que muchas especies tienen “alguna forma de cultura” (Richerson & Boyd, 2024, p. 847), hay una gran diferencia entre humanos y animales que todavía persiste. Y es que “la dependencia total de los humanos de la adaptación cultural también implica cambios cualitativos” (Richerson & Boyd, 2024, p. 847).
Llegado a este punto uno podría sospechar que hay dos tipos de cultura: acumulativa (del humano) y no-acumulativa (de los animales). Sin embargo, ello sería un error, ya que la cultura siempre fue concebida como una “creación acumulativa” (Malinowski, 1935, p. 645) o una “acumulación” (Steward, 1956, p. 78) de experiencias y conductas.
Como vemos, la evidencia experimental indica que la cultura acumulativa en animales se expresa de forma muy reducida y no libre de polémica, ya que los diversos casos al respecto —que incluyen el lavado de alimentos de los macacos de Koshima o la fabricación de herramientas en chimpancés— tienen explicaciones alternativas (Caldwell, 2018).
Aunque muchos estudios digan que los animales tienen cultura acumulativa, lo real es que no lo han demostrado de manera confiable. Ante la falta de pruebas, la conclusión más idónea —para quienes tomamos partido por la evidencia científica— es que los animales no tienen cultura acumulativa y, muy posiblemente, tampoco cultura.
Coevolución gen-cultura: ¿una última oportunidad?
En un intento de llegar más lejos, un estudio extrapoló el concepto de coevolución gen-cultura (esto es, la interacción entre la evolución genética y la evolución cultural, que también se creía exclusiva del humano) y sugirió que podía hallarse en aves, cetáceos y primates (Whitehead et al., 2019).
Tras definir cultura de forma amplia, como “conducta basada en información transmitida socialmente” (Whitehead et al., 2019, p. 1), el estudio postuló que la cultura podía modificar la fuerza de la selección, crear nuevas presiones selectivas (favoreciendo que surjan adaptaciones) y moldear la estructura y diversidad genética de las poblaciones.
No obstante, tal como en los casos anteriores, los autores señalaron que las conclusiones debían considerarse “tentativas” (Whitehead et al., 2019) por limitaciones con respecto a los datos genéticos y culturales, por dificultades para comparar diversas especies y generalizar, y por el carácter correlacional de la mayoría de la evidencia.
Otras reflexiones sobre el tema concluyeron que la presencia de dinámicas coevolutivas genético-culturales en animales era “una hipótesis plausible más que un hallazgo claramente respaldado” (Whiten, 2019b, p. 42). Como tal, se trata de otra propuesta que requiere mayor comprobación (Whiten, 2021a).
Confundiendo el todo con la parte
Algo que no podemos obviar es que muchos ejemplos de cultura animal tratan sobre conductas específicas: canto en aves, forrajeo en primates, migración en cetáceos o reproducción en insectos (Whitehead et al., 2019). Ello es muy distinto de la cultura, que generalmente comprende una gama de conductas (Hill, 2009; Perry, 2009).
Hace un tiempo, con el objetivo de resolver el dilema, Mesoudi (2011) sugirió dos posibles alternativas que, a decir verdad, grafican bien las posturas al respecto: que la cultura sí esté presente en otras especies o que solo estén presentes algunos de los mecanismos que permiten la emergencia de cultura en humanos.
Luego de todo lo analizado, la evidencia parece apoyar más la segunda opción. Pensar que los animales no tienen cultura pero sí algunos de sus mecanismos (siendo el aprendizaje social el más importante) explica por qué muchos habrían confundido el todo con la parte, viendo cultura donde solo había algunos de sus elementos.
Y si de otros mecanismos hablamos, la evidencia científica indica que la emergencia de cultura en humanos depende de varios aspectos sociocognitivos: imitación, emulación, sobreimitación, enseñanza, lenguaje, escritura, teoría de la mente o cooperación (Dean et al., 2014; Henrich & Tennie, 2017; Mesoudi, 2011).
Muchos de ellos no están presentes en ninguna otra especie.
El humano, una especie realmente cultural

Según una de las teorías sobre la evolución de la conducta humana más representativas, el humano es una especie cultural no solo porque produce cultura sino también porque es un producto de la cultura (Boyd, 2018; Boyd & Richerson, 1985; Henrich, 2016; Richerson & Boyd, 2005). Ella nos convirtió de simios a Homo sapiens.
Gracias a la cultura, en 6-7 millones de años el humano evolucionó de una especie a otra. En cambio, nuestros parientes primates llevan la misma cantidad de tiempo siendo y haciendo lo mismo. Esta gran diferencia debiera ser la prueba final de que solo el humano tiene cultura, ya que solo en nosotros se observa el resultado de su innegable presencia.
De hecho, si los primates realmente tuvieran cultura, lucirían como los personajes de El planeta de los simios: vivirían en sociedades complejas con una organización política estructurada, portarían vestimentas y adornos que reflejaran jerarquía, desarrollarían un lenguaje articulado y ostentarían artes, ciencias y mucha innovación tecnológica.
No obstante, solo el humano ha logrado todo ello.
Esto es aceptado incluso por quienes defienden la existencia de cultura en animales.
Por ejemplo, no solo se ha reconocido que la cultura humana es única por su forma de transmisión autorreforzadora, constante por generaciones y alteradora del entorno (Laland & Hoppitt, 2003), sino también que su gran amplitud, que nos llevó al éxito ecológico, requirió de “adaptaciones ambientales muy diferentes” (Boesch, 2012, p. 232).
Y es que la cultura parece tener vida propia, siendo capaz de gobernar nuestra conducta individual y poblacional tanto de formas adaptativas (beneficiosas) como maladaptativas (nocivas). Muy al contrario, las tradiciones animales están ligadas a factores genéticos y ambientales al punto de casi depender de ellos. Se trata de escenarios diferentes.
Con todo, la única manera factible de decir que primates, aves, peces o insectos tienen cultura sería eligiendo el prefijo más adecuado (sea proto-, pre- o sub-), escribiendo la palabra entre comillas (“cultura”) o en cursiva (cultura) o aclarando que se trata de un fenómeno muy diferente de la cultura humana. Por lo pronto, hay opciones.
Mientras los defensores de las culturas animales continúen acusando a su contraparte de sobreproteger el término cultura, la verdad es que son ellos los que insisten en extrapolar un concepto utilizado para estudiar fenómenos raros desde la biología estándar y acuñado exclusivamente para comprender a la especie más incomprendida de todas.
Ya saben ustedes a cuál me refiero.
Referencias
- Aplin, L. (2019). Culture and cultural evolution in birds: A review of the evidence. Animal Behaviour, 147, 179-187.
- Boesch, C. (2003). Is culture a golden barrier between human and chimpanzee? Evolutionary Anthropology, 12(2), 82-91.
- Boesch, C. (2012). Wild cultures. A comparison between chimpanzee and human cultures. Cambridge University Press.
- Bonner, J. (1980). The evolution of culture in animals. Princeton University Press.
- Boyd, R. (2018). A different kind of animal: How culture transformed our species. Princeton University Press.
- Boyd, R., & Richerson, P. (1985). Culture and the evolutionary process. University of Chicago Press.
- Boyd, R., & Richerson, P. (1996). Why culture is common, but cultural evolution is rare. Proceedings of the British Academy, 88, 77-93.
- Caldwell, C. (2018). Using experimental research designs to explore the scope of cumulative culture in humans and other animals. Topics in Cognitive Science, 12(2), 673-689.
- Danchin, E., Nöbel, S., Pocheville, A., Dagaeff, A.-C., Demay, L., Alphand, M., … Isabel, G. (2018). Cultural flies: Conformist social learning in fruitflies predicts long-lasting mate-choice traditions. Science, 362(6418), 1025-1030.
- De Waal, F. (2001). The ape and the sushi master: Cultural reflections by a primatologist. Basic Books.
- De Waal, F. (2003). Silent invasion: Imanishi’s primatology and cultural bias in science. Animal Cognition, 6(4), 293-299.
- De Waal, F., & Bonnie, K. (2009). In tune with others: The social side of primate culture. En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 19-40). Harvard University Press.
- Dean, L., Vale, G., Laland, K., Flynn, E., & Kendal, R. (2014). Human cumulative culture: A comparative perspective. Biological Reviews, 89(2), 284-301.
- Fiore, A., Cronin, K., Ross, S., & Hopper, L. (2020). Food cleaning by Japanese macaques: Innate, innovative or cultural? Folia Primatologica, 91(4), 433-444.
- Galef, B. (1992). The question of animal culture. Human Nature, 3(2), 157-178.
- Galef, B. (2009). Culture in animals? En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 222-246). Harvard University Press.
- Galef, B. (2012). Social learning and traditions in animals: Evidence, definitions, and relationship to human culture. WIRE’s Cognitive Science, 3(6), 581-592.
- Gruber, T., Chimento, M., Aplin, L., & Biro, D. (2022). Efficiency fosters cumulative culture across species. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377(1843), 20200308.
- Gunasekaram, C., Battiston, F., Sadekar, O., Padilla-Iglesias, C., Van Noordwijk, M., Furrer, R., … Migliano, A. (2024). Population connectivity shapes the distribution and complexity of chimpanzee cumulative culture. Science, 386(6724), 920-925.
- Henrich, J. (2016). The secret of our success: How culture is driving human evolution, domesticating our species, and making us smarter. Princeton University Press.
- Henrich, J., & Tennie, C. (2017). Cultural evolution in chimpanzees and humans. En M. Muller, R. Wrangham, & D. Pilbeam (Eds.), Chimpanzees and human evolution (pp. 645-702). Belknap Press of Harvard University.
- Hill, K. (2009). Animal “culture”? En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 269-287). Harvard University Press.
- Hirata, S., Watanabe, K., & Kawai, M. (2008). “Sweet-potato washing” revisited. En T. Matsuzawa (Ed.), Primate origins of human cognition and behavior (pp. 487-508). Springer.
- Imanishi, K. ([1952]2024). Evolution of humanity. International Journal of Primatology, 45, 360-387.
- Itani, J., & Nishimura, A. (1973). The study of infrahuman culture in Japan. En E. Menzel (Ed.), Precultural primate behavior (pp. 26-50). S. Karjer.
- Kawai, M. (1965). Newly-acquired pre-cultural behavior of the natural troop of Japanese monkeys on Koshima Islet. Primates, 6(1), 1-30.
- Kawamura, S. (1954). A new type of action expressed in feeding behavior of Japanese monkeys in its wild habitat. Seibutsu Shinka, 2(1), 11-13. (publicado en japonés)
- Kendal, R. (2008). Animal ‘culture wars’. The Psychologist, 21(4), 312-315.
- Laland, K. (2008). Animal cultures. Current Biology, 18(9), R366-R370.
- Laland, K., Kendal, J., & Kendal, R. (2009). Animal culture: Problems and solutions. En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 174-197). Harvard University Press.
- Laland, K., & Galef, B. (Eds.). (2009). The question of animal culture. Harvard University Press.
- Laland, K., & Hoppitt, W. (2003). Do animals have culture? Evolutionary Anthropology, 12(3), 150-159.
- Laland, K., & Janik, V. (2006). The animal cultures debate. Trends in Ecology and Evolution, 21(10), 542-547.
- Lumsden, C., & Wilson, E. O. (1981). Genes, mind, and culture: The coevolutionary process. Harvard University Press.
- Malinowski, B. (1935). Culture. En E. Seligman & A. Johnson (Eds.), Encyclopaedia of the social sciences, Volume IV (pp. 621-646). Macmillan Company.
- Matsuzawa, T. (2015). Sweet-potato washing revisited: 50th anniversary of the Primates article. Primates, 56(4), 285-287.
- Matsuzawa, T., & McGrew, W. (2008). Kinji Imanishi and 60 years of Japanese primatology. Current Biology, 18(14), R587-R591.
- McGrew, W. (1998a). Culture in nonhuman primates. Annual Review of Anthropology, 27, 301-328.
- McGrew, W. (1998b). Behavioral diversity in populations of free-ranging chimpanzees in Africa: Is it culture? Human Evolution, 13, 209-220.
- Mesoudi, A. (2011). Cultural evolution. University of Chicago Press.
- Mesoudi, A., & Thornton, A. (2018). What is cumulative cultural evolution? Proceedings of the Royal Society B, 285, 20180712.
- Nishida, T. (1987). Local traditions and cultural transmission. En B. Smuts, D. Cheney, R. Seyfarth, R. Wrangham & T. Struhsaker (Eds.), Primate societies (pp 462-474). University of Chicago Press.
- Perry, S. (2009). Are nonhuman primates likely to exhibit cultural capacities like those of humans? En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 247-268). Harvard University Press.
- Rendell, L., & Whitehead, H. (2001). Culture in whales and dolphins. Behavioral and Brain Sciences, 24(2), 309-324.
- Richerson, P., & Boyd, R. (2005). Not by genes alone: How culture transformed human evolution. University of Chicago Press.
- Richerson, P., & Boyd, R. (2024). Culture in humans and other animals. Science, 386(6724), 846-847.
- Sasaki, T., & Biro, D. (2017). Cumulative culture can emerge from collective intelligence in animal groups. Nature Communications, 8, 15049.
- Schofield, D., McGrew, W., Takahashi, A., & Hirata, S. (2018). Cumulative culture in nonhumans: Overlooked findings from Japanese monkeys? Primates, 59, 113-122.
- Scupin, R. (2016). Cultural anthropology. Pearson.
- Snowdon, C. (2018). Introduction to animal culture: Is culture uniquely human? En J. Causadias, E. Telzer, & N. Gonzales (Eds.), The handbook of culture and biology (pp. 81-104). Wiley.
- Steward, J. (1956). Cultural evolution. Scientific American, 194(5), 69-83.
- Tennie, C., Call, J., & Tomasello, M. (2009). Ratcheting up the ratchet: On the evolution of cumulative culture. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 364(1528), 2405-2415.
- Tomasello, M. (1994). The question of chimpanzee culture. En R. Wrangham, W. McGrew, F. de Waal, & P. Heltne (Eds.), Chimpanzee cultures (pp. 301-317). Harvard University Press.
- Tomasello, M. (2009). The question of chimpanzee culture, plus Postscript (Chimpanzee culture, 2009). En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 198-221). Harvard University Press.
- Tomasello, M., Kruger, A., & Ratner, H. (1993). Cultural learning. Behavioral and Brain Sciences, 16(3), 495-511.
- Vale, G., Davis, S., Lambeth, S., Schapiro, S., & Whiten, A. (2017). Acquisition of a socially learned tool use sequence in chimpanzees: Implications for cumulative culture. Evolution and Human Behavior, 38(5), 635-644.
- Vale, G., McGuigan, N., Burdett, E., Lambeth, S., Lucas, A., Rawlings, B., … Whiten, A. (2021). Why do chimpanzees have diverse behavioral repertoires yet lack more complex cultures? Invention and social information use in a cumulative task. Evolution and Human Behavior, 42(3), 247-258.
- Van Leeuwen, E., DeTroy, S., Haun, D., & Call, J. (2024). Chimpanzees use social information to acquire a skill they fail to innovate. Nature Human Behavior, 8, 891-902.
- Whitehead, H. (2009). How might we study culture? A perspective from the ocean. En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 125-151). Harvard University Press.
- Whitehead, H., Laland, K., Rendell, L., Thorogood, R., & Whiten, A. (2019). The reach of gene-culture coevolution in animals. Nature Communications, 10, 2405.
- Whiten, A. (2000). Primate culture and social learning. Cognitive Science, 24(3), 477-508.
- Whiten, A. (2009). The identification and differentiation of culture in chimpanzees and other animals: From natural history to diffusion experiments. En K. Laland & B. Galef (Eds.), The question of animal culture (pp. 99-124). Harvard University Press.
- Whiten, A. (2011). The scope of culture in chimpanzees, humans and ancestral apes. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 366(1567), 997-1007.
- Whiten, A. (2017a). Social learning and culture in child and chimpanzee. Annual Review of Psychology, 68, 129-154.
- Whiten, A. (2017b). A second inheritance system: The extension of biology through culture. Interface Focus, 7(5), 20160142.
- Whiten, A. (2017c). Culture extends the scope of evolutionary biology in the great apes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(30) 7790-7797.
- Whiten, A. (2019a). Social learning: Peering deeper into ape culture. Current Biology, 29(17), R845-R847.
- Whiten, A. (2019b). Cultural evolution in animals. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, 50, 27-48.
- Whiten, A. (2021a). The burgeoning reach of animal culture. Science, 372(6537), eabe6514.
- Whiten, A. (2021b). The psychological reach of culture in animals’ lives. Current Directions in Psychological Science, 30(3), 211-217.
- Whiten, A., Goodall, J., McGrew, W., Nishida, T., Reynolds, V., Sugiyama, Y., Tutin, C., Wrangham, R., & Boesch, C. (1999). Cultures in chimpanzees. Nature, 399, 682-685.
- Whiten, A., Goodall, J., McGrew, W., Nishida, T., Reynolds, V., Sugiyama, Y., Tutin, C., Wrangham, R., & Boesch, C. (2001). Charting cultural variation in chimpanzees. Behaviour, 138(11-12), 1481-1516.
- Whiten, A., Horner, V., & De Waal, F. (2005). Conformity to cultural norms of tool use in chimpanzees. Nature, 437, 737-740.
- Whiten, A., & Van de Waal, E. (2017). Social learning, culture and the “socio-cultural brain” of human and non-human primates. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 82, 58-75.
- Williams, H., Scharf, A., Ryba, A., Norris, D., Mennill, D., Newman, A., Doucet, S., & Blackwood, J. (2022). Cumulative cultural evolution and mechanisms for cultural selection in wild bird songs, Nature Communications, 13, 4001.
¿Qué te pareció este artículo?
Sergio Morales Inga es antropólogo y egresado de la Maestría en Filosofía de la Ciencia, ambos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Tiene publicaciones en revistas académicas de Perú, Colombia, Argentina, España y Reino Unido. Columnista de evolución humana, género y epistemología de las ciencias sociales en Ciencia del Sur. También realiza divulgación en evolución cultural a través del blog "Cultura y evolución".

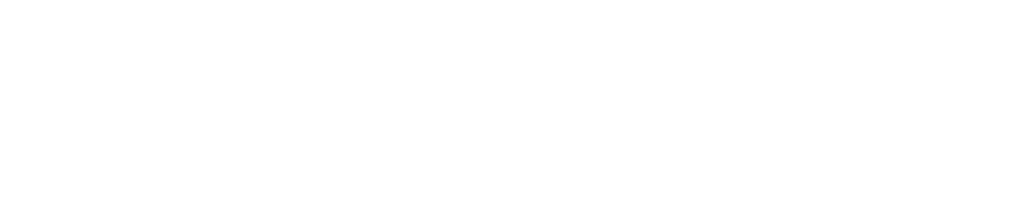












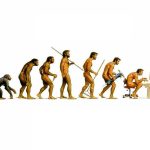

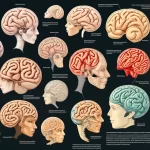
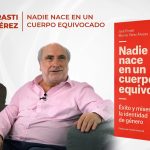




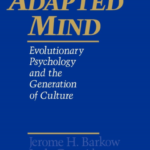


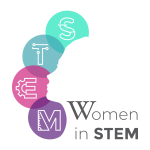


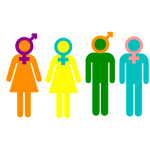
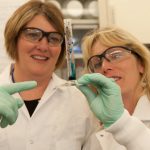



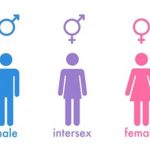
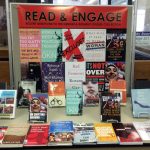
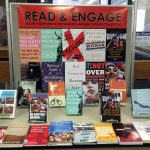

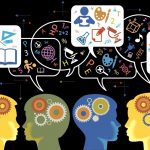
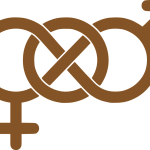








Saludos.
Soy Antonio Chávez S.S., hice un comentario en la página de Facebook del autor de este artículo, Cultura y evolución, poniéndolo en seria cuestión (llega a incurrir en desinformación), y su reacción fue eliminarlo dos veces, y bloquearme. Esto es inadmisible en función de la libertad de expresión, el debate y el rechazo a la censura (exactamente lo alegado por Sergio Morales, en Cultura y evolución, al referirse a la petición enviada por un investigador de la UNAM, para retirar su artículo de Ciencia del Sur –y exactamente son los principios que él mismo viola).
Por suerte tenía una copia del texto y lo convertí en un artículo, del que dejo el enlace:
http://humanismonaturalistacientifico.blogspot.com/2025/11/debate-sobre-la-cultura-en-animales.html
En el siguiente enlace [ https://humanismonaturalistacientifico.blogspot.com/2025/11/debate-sobre-la-cultura-en-animales.html?showComment=1762278990847&m=1#c4531575449304718922 ] se puede leer un texto de mi autoría criticando este artículo de Sergio Morales. El texto, troceado en tres partes, figura como comentario a una publicación de Antonio Chávez en el blog Humanismo Naturalista Científico:
Un saludo.
José Miguel Vipond García.
En el siguiente enlace [ https://humanismonaturalistacientifico.blogspot.com/2025/11/debate-sobre-la-cultura-en-animales.html?showComment=1762278990847&m=1#c4531575449304718922 ] se puede leer un texto de mi autoría criticando este artículo de Sergio Morales. El texto, troceado en tres partes, figura como comentario a una publicación de Antonio Chávez en el blog Humanismo Naturalista Científico.
Un saludo.
José Miguel Vipond García.