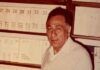En Paraguay, la historia oficial de la democracia se escribió casi totalmente desde Asunción. Es en la capital donde se firman las leyes, donde se dictan los relatos y donde se celebra -oficialmente o no- cada aniversario de la caída de la dictadura stronista como una conquista ciudadana.
Sin embargo, fuera del eje Asunción-Central, más allá del Panteón, la Costanera o los grandes medios de comunicación, hay un país paralelo: un país que vivió —y aún vive— la democracia como una promesa incompleta, a veces como un disfraz, otras como una rutina vacía.
Ese país del interior es el que se revela en Claroscuro. Cuentos y ensayos sobre la transición a la democracia, un libro publicado por Editorial Y, con el apoyo de Ciencia del Sur, que reúne a 36 autores y autoras de distintas regiones del Paraguay y de la diáspora paraguaya, y que fue presentado este año como un intento colectivo de pensar, desde la literatura, la transición democrática.
Claroscuro es memoria, es ficción, es ensayo, pero también es un testimonio plural y polifónico de una democracia que no se vivió igual en todas partes. La introducción y la edición está a cargo del escritor Sebastián Ocampos.
Tres de sus autores conversaron con Ciencia del Sur sobre su experiencia como escritores del interior, sobre las heridas abiertas de la dictadura y sobre cómo esas marcas siguen pesando en la vida cotidiana de sus comunidades. Sus testimonios, que acompañan a los textos literarios incluidos en la obra, iluminan zonas olvidadas, pero también interpelan las formas en que entendemos la democracia en Paraguay.
Se guarda silencio más por cansancio que por miedo
Para Ana Leguizamón, una escritora de Hernandarias que estudia en Ciudad del Este, la dictadura stronista es una presencia intergeneracional: ella no la vivió directamente, pero la escuchó desde niña, en relatos a media voz. “Crecí rodeada de gente que sí la sufrió. Se habla, pero muchas veces se recuerda solo lo que duele menos”, afirmó.
Su cuento en Claroscuro aborda precisamente esa zona ambigua donde el autoritarismo sigue operando, no como régimen político, sino como forma de vida cotidiana: “En las ciudades del interior, donde todo se conoce y todos se conocen, se guarda silencio más por cansancio que por miedo. Hay un pacto tácito de no hablar demasiado del pasado”.
Leguizamón insiste en que la democracia formal -la de las urnas y los actos públicos- no refleja lo que viven muchas comunidades del interior. “Acá la democracia es más promesa que realidad. Se vota, sí, pero lo que se decide, se decide lejos. Lo que llega es lo que sobra”, asegura.
Su mirada, cargada de empatía crítica, cuestiona el centralismo de la memoria histórica: “Claroscuro muestra esa otra parte de la democracia, la que no está escrita pero se vive cada día: el desencanto, la desigualdad, el clientelismo. Todo eso sigue aquí, disfrazado de participación”.
Ana estudia en una ciudad que hasta el último régimen totalitario militar se llamaba “Puerto Presidente Stroessner”. Fue la ciudad creada por la dictadura y en el siglo XXI continúa siendo la segunda ciudad más grande del país.
«El pasado no terminó, solo cambió de forma»
Isidro Brítez es uno de los autores que más profundamente reflexiona en Claroscuro sobre las contradicciones de la transición democrática. Su experiencia está marcada por un evento emblemático de Encarnación: la construcción de la represa de Yacyretá. “Ese megaproyecto se gestó en dictadura, pero se terminó en democracia, y lo hizo con las mismas lógicas de despojo y olvido”, afirma.
La relocalización forzada de miles de personas, la desaparición de barrios ribereños y la fragmentación de comunidades no solo transformaron el paisaje urbano, sino que también dejaron marcas profundas en la memoria colectiva. “Muchos fueron expulsados sin explicaciones claras, sin garantías, sin reparación. La burocracia democrática heredó los mecanismos del autoritarismo: prometer, dilatar, callar”, denuncia.
Brítez remarca que Encarnación —ciudad natal de Stroessner— mantiene una relación ambigua con su pasado. “La figura del dictador aún genera una especie de respeto silencioso. Hay calles, escuelas, barrios que siguen llevando nombres ligados a su régimen. Es como si nunca se hubiera juzgado simbólicamente su legado”, sostiene.
Ese legado, advierte, no es solo simbólico: “Muchos herederos del stronismo siguen ocupando cargos, dirigen instituciones, influyen en la política local. La transición fue más cosmética que real”.
En su escritura, esa tensión aparece sin estridencias, pero con fuerza: personajes que cargan culpas heredadas, que viven entre la nostalgia y el miedo, que eligen callar para no ser expulsados nuevamente. “El contexto de mi región no solo me dio temas: me dio también una mirada. Escribir es una forma de resistir al olvido”, enfatiza para Ciencia del Sur.
Y no se trata solo del pasado. Brítez denuncia una democracia aún limitada, donde la participación está reducida al voto, y donde el ciudadano común no se siente parte del proceso. “En Encarnación, la democracia se percibe como una distancia. Las decisiones se toman en otro lado. Lo político parece ajeno, lejano, y eso alimenta el desencanto”.
Aun así, el autor cree en la fuerza de la literatura: “Puede ser una forma de interpelar esa pasividad. Un modo de recuperar voces, de construir una memoria que no esté escrita solo por los vencedores”.
«La historia oficial suele ser urbana. Pero hay otra democracia»
Linda Mazacotte, nacida en la ciudad de Itá, rescata las historias de resistencia que marcaron a su comunidad durante la dictadura. Su localidad está presente entre las historias de Claroscuro.
“Itá fue un territorio de resistencia durante la dictadura. Esa valentía de muchos, que escuché a través de historias contadas en voz baja, me marcó profundamente. Gente común que enfrentó el miedo, que se arriesgó sin saber si volvería, y que hoy sigue viviendo con esas cicatrices invisibles. Creo que esa rebeldía que me contaron quise también dejarla escrita en un cuento”, indicó.
Para ella, la democracia —como experiencia concreta— no llegó a todos por igual: “La historia oficial suele ser urbana, escrita desde el poder o, al menos, desde los centros de poder. Pero existe otra democracia, vivida en la periferia, marcada no tanto por lo que cambió, sino por lo que permaneció”.
En su cuento, Mazacote se enfoca en personajes que transitan los márgenes de la democracia: “Personas que sobrevivieron adaptándose, que no encontraron justicia, que quedaron a mitad de camino entre el pasado que no se fue y un futuro que nunca llegó”.
En Itá, dice, el sistema político se vive con resignación: “Se asume que todo va a seguir igual, gobierne quien gobierne. Votar no significa participar. Acá, la democracia se desgasta sin haber sido plena”.
Democracia a medias: un desafío pendiente
Lo que surge de estas voces es una certeza incómoda: Paraguay no tiene una sola historia democrática, sino muchas. Algunas visibles, celebradas en fechas patrias y leídas en discursos escolares. Otras ocultas, vividas en silencio, marcadas por la desilusión y el abandono.
El valor de Claroscuro radica en que no intenta ofrecer una síntesis cerrada ni una versión definitiva, sino que abre un espacio literario y político para esas otras memorias: “Las que no entran en los manuales, pero sí en las heridas”, como dice Ana Leguizamón.
Escribir, para estos autores del interior, no es solo crear ficción: es nombrar lo innombrado, poner en palabras lo que la democracia no dijo todavía. Y eso es profundamente político.
Mientras Paraguay no reconozca la pluralidad de sus experiencias democráticas, mientras el interior siga siendo visto como un territorio periférico del relato nacional, la democracia seguirá siendo un claroscuro: una mezcla de luz y sombra, de esperanza y decepción, de justicia y olvido.
El libro Claroscuro está a la venta en librerías de Asunción y Fernando de la Mora. Puede solicitarse al 0995697626. La versión digital estará disponible en la web de la Revista Y en www.revistay.com
¿Qué te pareció este artículo?
Director ejecutivo de Ciencia del Sur y presidente de Ciencia del Sur EAS. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y pasó por el programa de Jóvenes Investigadores de la UNA. Tiene diplomados en filosofía medieval (Universidad Iberoamericana) y en relaciones internacionales (Universidad Interamericana). Se especializó en filosofía científica (Universidad Nacional de La Plata) y en museología (Universidad Autónoma de Asunción-AMUS).
Condujo los programas de radio El Laboratorio, con temática científica (Ñandutí) y ÁgoraRadio, de filosofía (Ondas Ayvu).
Fue periodista y columnista de ABC Color, donde fundó la sección de Ciencia y Tecnología y fue su editor . Fue presidente de la Asociación Paraguaya Racionalista, secretario del Centro de Difusión e Investigación Astronómica y encargado de cultura científica de la Universidad Iberoamericana.
Periodista de Ciencia del Año por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2017). Tiene cinco libros publicados. También es director de MUPA: Voces de Museos y Patrimonios. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Ambiental 2025.